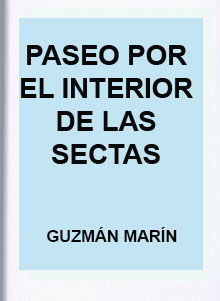 El pacifismo
El pacifismo

Solemos hablar de las sectas como si su fiesta no fuera con nosotros, pero nuestro mundo no sería como es sin ellas. Aunque nos duela, y no seamos creyentes, somos hijos de las sectas, en especial de aquellas que alcanzaron el poder. El no matarás y el amarás al prójimo, por ejemplo, son preceptos antinaturales, contrarios al instinto de muerte, que ha heredado nuestra cultura de antiguas sectas religiosas que consiguieron extender sus mensajes espirituales por todo el mundo. Ideologías espirituales blancas que nos ofrecen una visión de la vida diferente a la cruda realidad, creencias con las que hemos creado un mundo irreal en nuestra mente colectiva (tal y como sucede en las sectas).
En el capítulo sobre la visión explicamos que los seres humanos somos capaces de ver mundos diferentes los unos de los otros aunque estemos mirando lo mismo. El filtro de selección de preferencias de nuestro cerebro nos hace ver exclusivamente aquello que hemos elegido ver. Gozamos de la belleza del mundo natural observando la belleza de las flores, por ejemplo, pero no somos conscientes de la terrible violencia que viven las plantas entre ellas. El arbusto más insignificante, incluso el que produce las flores más hermosas, lucha a muerte con las otras plantas que le rodean por la conquista del territorio. Toda planta intenta extenderse y reproducirse de tal forma que no duda en ahogar a todas aquellas que se le pongan por delante. Sus raíces luchan a muerte en el subsuelo por la conquista de los nutrientes del territorio subterráneo, y sus ramas no dudan en acaparar toda la radiación solar que les sea posible; elevándose y extendiéndose hasta donde les permite su constitución, matando a cualquier otra planta que no es tan fuerte como ella, privándole del alimento subterráneo o sumiéndola en la sombra.
La idílica idea de la Naturaleza pacífica se ha extendido tanto que apenas se reconocen los terribles dramas que sufren los seres vivos a causa de las drásticas leyes naturales. El pacifismo imperante en nuestra cultura nos ofrece una visión de la Naturaleza al estilo Walt Disney. Admiramos los aspectos amorosos del mundo de los animales, pero obviamos la violencia que viven. Gozamos contemplando el gran amor de una hembra por sus crías, pero no vemos el terrible drama que esa misma hembra provoca en otros animales cuando para alimentarse se come a las crías de otra familia animal, tan amorosa como la suya.
Y cuando se trata de vernos a nosotros, al ser humano, hacemos otro tanto. Corremos un tupido velo sobre la violencia que encarnamos. Ni nos damos cuenta que hemos matado a esas dulces crías de nuestros amorosos animalitos cuando nos comemos los deliciosos cochinillos asados ―por ejemplo― o nos hacemos un sencillo huevo frito.
No hay por qué avergonzarse de nuestras pulsaciones de carácter violento. Los seres humanos pertenecemos a la especie de mamíferos dominantes, depredadores supremos de la tierra. En mí siento en ocasiones los impulsos violentos y asesinos de mi raza, soy un miembro de la especie animal más depredadora y destructora del planeta, y no me avergüenzo de ello (aunque también es cierto que no me hace sentirme orgulloso). Este reconocimiento me permite, entre otras cosas, no ir culpando a los demás de los males de este mundo. Es típico de la persona que no asume su instinto violento el ver muy a menudo exclusivamente la violencia en otras personas, en quienes ―según su opinión― no saben controlar sus instintos animales.
Esta negación de un instinto tan vital en nuestra sociedad provoca una importante represión en el ser humano. El auge del pacifismo en la actualidad agrava nuestra condición de reprimidos. Estamos asfixiando el instinto violento como nunca lo hemos hecho antes. La llegada de la democracia ha provocado que el pueblo dictamine la extirpación de todo tipo de agresión física. Hoy nadie desea volver a sufrir una nueva guerra. El miedo del pueblo a ser agredido físicamente se ha impuesto en la política. La paz es implantada por decreto aunque la guerra permanezca en nuestras entrañas. A nuestro instinto agresivo solamente le permitimos estimularse contemplando filmes violentos, como lo haría cualquier reprimido sexual que solamente se permitiera excitarse mediante la pornografía.
No vamos a negar los beneficios del pacifismo que todos estamos disfrutando, ni que tenga un origen sincero y profundo en el alma humana; puede incluso que la paz y el amor sean unas fuerzas espirituales de mayor intensidad que lo es la violencia. (Eso es algo que estudiaremos en los últimos capítulos). Lo que no es correcto es que la paz y el amor se intenten imponer en nuestro mundo ocultando y negando la existencia de la violencia como intensa pulsación psicológica humana. No es digno de nuestra cultura echar tierra sobre la violencia como lo estamos haciendo, queriendo enterrar ya de paso a los que consideramos violentos. Para intentar desenmascarar semejante ocultación, no vamos a perder de vista a la violencia en el resto capítulos que nos quedan, intentando explicarnos su origen y la multitud de formas que adopta. Si no vemos la realidad de nuestro lado oscuro, el poder destructivo que esconde, nuestro pacifismo continuará siendo de una fragilidad espantosa.
Mas, aunque frágil, insisto en que no podemos negar los beneficios que nos está aportando la represión de la violencia para el tipo de convivencia pacífica que hemos elegido vivir en los países desarrollados. Aunque sea una represión inconsciente, aunque sea una forma de engañarse, nos ha servido para disfrutar la vida olvidándonos de aquello que nos la quiere amargar. Sin embargo, ya es hora de mejorar nuestra relación con este instinto que se nos antoja tan desagradable, pues toda represión conlleva su tributo enfermizo, y en este caso, aunque suene a sarcasmo, estamos privándonos de una vida saludable por reprimir nuestros instintos de ataque contra la vida.
Los terapeutas más conscientes de este drama, que nos está tocando vivir, denuncian que la mayoría de las enfermedades del hombre moderno son producidas por la represión de su agresividad. Resulta hasta cómico observar en ciertos gabinetes de terapias a sus pacientes, personas normales, intentando descargar su agresividad dando golpes con porras de goma o tirándose cojines. Admirables pretensiones de liberar lo reprimido; vanos intentos en aquellas ocasiones en las que una fuerte pulsación agresiva pide el derramamiento de sangre.
Los países desarrollados vivimos una gran fiesta cuando comenzamos a liberarnos de la represión sexual, fue algo que hicimos con mucho gusto y placer, sobre todo los jóvenes; fue toda una explosión festiva de vida la que sacudió a nuestras sociedades. Ahora, sin embargo, con la violencia lo tenemos mucho más crudo: si liberáramos nuestro instinto violento también viviríamos una explosión de vida, pero sería una vida corta. La violencia engendra violencia. Una pequeña llamarada de violencia, si no se apaga a tiempo, puede provocar un incendio de dimensiones insospechadas, una reacción en cadena que, gracias al poder de los modernos armamentos, generaría una masiva destrucción, a un nivel universal, que tardaría en traernos la muerte mucho menos de lo que tarda en afectarnos la represión de la violencia. Para muestra la última guerra mundial.
No tenemos solución fácil al problema de la represión de la violencia, en realidad no tenemos, todavía, ninguna solución válida. Por ahora no se nos ocurre otra cosa que construir cárceles y más cárceles para encerrar a aquellos que no tienen fácil reprimir su agresividad. Las otras soluciones más aceptadas, que se proponen para erradicarla, se basan en la premisa de que la violencia no es un poderoso e incontrolable instinto innato en el ser humano. La idea de que somos seres civilizados, muy por encima de cualquier animal, capaces de domesticar a la fiera que llevamos dentro, es la base del pacifismo. Sin embargo, la Historia nos muestra lo contrario: que somos la especie más destructora del planeta, y la única capaz de volverse contra sí misma masacrándose sus individuos masivamente, tal y como lo hemos hecho en tantas guerras.
Los expertos militares y los políticos más conscientes bien saben que un exceso de pacifismo en un país puede dejarle desprotegido, a merced de agresiones venidas de fuera. Pero aun así se insiste en que la agresividad de la Humanidad es adquirida por circunstancias que se pueden evitar fácilmente, como por la educación; no se tiene conciencia de la imponente fuerza del instinto violento. Y es que el pacifismo está de moda. Se considera a la violencia como un instinto animal, como si no fuera nuestro, a pesar de que los seres humanos siempre hemos demostrado ser más animales que los animales. Nuestros bebés tienen unas rabietas de tal virulencia que no se dan en ninguna cría de otro ser vivo, y nuestros acogedores nidos familiares se convierten a menudo en algo mucho peor que nidos de víboras. La violencia doméstica salta a las páginas de los medios informativos a diario. La guerra de los sexos es otra manifestación más de nuestra exuberante violencia. Así como el sadismo o el masoquismo tampoco se dan en ninguna otra especie con el ensañamiento que se dan en la nuestra. Y el odio que podemos llegar a sentir es el sello principal del mal que es capaz de generar nuestra raza. Somos sin lugar a dudas la especie con más violencia del planeta. También es cierto que somos la especie que más está luchando por erradicarla.
Por mucho que se nos tache de pesimistas al leer estos capítulos dedicados a la violencia, no estamos hablando sino de la punta del iceberg. La violencia es un mal casi irremediable de este nuestro mundo. Y digo casi porque siempre hay que dejar una puerta abierta a la esperanza. Si la violencia es un gran mal, puede que algún día encontremos una gran remedio. En los capítulos finales hablaremos de ello.
A pesar de la gravedad de nuestro estado, no tenemos porqué sentirnos derrotistas al estudiar la violencia. Incluso podemos sentirnos afortunados en los países que llevamos disfrutando décadas de paz. Excepto para quienes están en las cárceles, los sistemas represivos de la violencia nos han beneficiado a la mayoría; mas hemos de ser conscientes de su carácter enfermizo y de que toda represión de un importante impulso psicológico puede estallarnos en las manos en cualquier momento. Teniendo en cuenta que reprimir el impulso violento no es igual que reprimir cualquier otro impulso humano. Su potencial destructivo es inmenso. Continuemos buscando nuevas formas de intentar desactivar definitivamente esta bomba de relojería, teniendo en cuenta que no vamos a conseguir erradicar la violencia definitivamente si seguimos disimulándola, negando su cualidad de intensa pulsación vital en nosotros, o echando la culpa de nuestra situación a quienes consideramos violentos.
Antes de solucionar el problema de la violencia tendremos que ser conscientes de que ella es tal como es. Hemos perdido la visión de nuestra agresividad a base de soñar con mundos pacíficos. Hemos dejado de ver comida cuando observamos cariñosamente a un animal, incluso podemos ser miembros de alguna sociedad protectora de animales, aunque después nos los comamos disimuladamente en sofisticados guisos culinarios. El hecho de que ocultemos en los mataderos las masacres de animales, que nos alimentan cada día, no nos exime de ser conscientes de las matanzas diarias que los matarifes realizan por nosotros. Nuestra agresividad, al ser la raza más depredadora del planeta, permanece tan vigente como siempre lo estuvo, aunque la vistamos de pacífica civilización. Nuestra naturaleza no permite que arranquemos de nosotros este instinto porque es necesario para que sobreviva toda forma de vida en este mundo en su ambiente natural. Los cachorros del pacifismo, ante un gran cataclismo mundial que destruyera la civilización, lo tendrían muy difícil para sobrevivir si no hicieran uso de la violencia para cazar y así alimentarse.
Si deseamos aumentar nuestro bienestar, habremos de ser más conscientes de la violencia que hay en todo ser humano en vez de arrojarla a la inconsciencia y permitir que desde allí nos siga dando sorpresas desagradables. El sumo cuidado que se está teniendo para evitar que la violencia de nuestros jóvenes sea excitada en exceso, es semejante al férreo control represivo de la sexualidad de siglos atrás. Y si los ambientes más castos del pasado no consiguieron acabar con la sexualidad, mucho me temo que los ambientes más pacíficos no conseguirán acabar con la violencia.
No estoy diciendo que lo estemos haciendo del todo mal. Probablemente, por ahora, no tengamos otra forma mejor de enfrentarnos a la violencia. Lo que estoy denunciando es la falta de sinceridad en el sistema que estamos usando para reprimir la violencia. Se proclama que la educación es esencial para erradicar la violencia definitivamente, algo que no es cierto. La educación lo único que hace es cambiar la forma de aplicar la violencia, una persona educada es una persona que puede ser agresiva dentro de los límites de la legalidad. Y, en mi opinión, no hay mucha diferencia entre la violencia legal y la ilegal. Si me diesen a elegir entre recibir un navajazo o que me amargasen el resto de mi vida a golpe de abogados, al estilo culebrón norteamericano, no sabría muy bien con qué quedarme. Las personas educadas, sobre todo si son adineradas y tienen poder social, pueden ejercer una violencia dentro la legalidad más dañina que la que ejercieron muchas de las personas que están en las cárceles. Y esto lo sabemos todos.
Por mucho que creamos que la ley de la selva ya no gobierna sobre las personas civilizadas, muchos sospechamos que sigue gobernando en el mundo. La educación puede servir para negar que sigue vigente la ley del más fuerte, para negar el poder de la violencia, para reprimirla, pero un instinto reprimido puede estallarnos en las manos cuando pensamos que lo estamos controlando. Nadie calma su sexualidad ―por ejemplo― pensando que no existe la fuerza del sexo. Nadie calma su hambre pensando que no necesita comer. Nadie calma su agresividad pensando que no es violento. Todo instinto pide manifestarse en su función, este educado, reprimido o negado.
La sinceridad de nuestros ancestros al respecto no dejaba lugar a dudas, en sus actividades religiosas no cesaba de aparecer la muerte mediante rituales violentos, incluyendo los sacrificios humanos. Aquellas gentes reconocían el aspecto asesino de la vida y le rendían culto exigido por sus dioses. Después, a medida que nos fuimos civilizando, nos alejamos de esa sinceridad natural, y elegimos ser más pacíficos, y nos engañamos creyendo en realidades virtuales espirituales que condenan la violencia aunque ella siga reinando en la vida.
Pero, aunque nuestra pacífica religiosidad haya conseguido disimular las fuerzas de nuestro lado oscuro, no ha podido evitar que continúen representadas allí donde se manifiesta la atmósfera sagrada. Recordemos que la experiencia sagrada extrae de nosotros “todo” lo que llevamos dentro, y en el caso de la violencia, por mucho que deseemos no verla, también es representada en los mundos espirituales. Las vías esotéricas o religiosas más pacíficas contienen en sus verdades reveladas todos los aspectos violentos reprimidos, ya sea el aspecto agresivo, el de víctima, la autodestrucción, o el pánico que todo ello produce. Pero son escenificados de tal forma que aparecen aparte de nosotros, como si esa violencia no fuera nuestra, sino de dios a través de su ira divina, o de su amenaza apocalíptica, o del demonio a través de la maldad infernal, o como consecuencia de un karma irremediable. Así, las fuerzas de nuestro lado oscuro quedan reflejadas en las realidades virtuales espirituales. Los lugares y personajes tenebrosos de los que nos hablan las religiones, al igual que las leyes implacables espirituales, fueron creados por nuestras tenebrosas realidades internas.
Y conviene recordar que el hecho de no creer en el demonio, o en cualquier realidad violenta espiritual, no nos libra de nuestra maligna realidad. Aunque en la actualidad hayamos conseguido disimular nuestro lado oscuro, sus fuerzas estén muy disimuladas por las ideologías blancas, el pacifismo reine en nuestro mundo, y nos sintamos muy orgullosos de él; no olvidemos nunca que esas pasiones o instintos destructivos permanecen al acecho dispuestos a darnos algún que otro disgusto atacándonos por sorpresa.
Olvidemos por un momento el empeño generalizado de echar tierra sobre el lado oscuro de la existencia, donde reside el instinto de muerte, nuestro instinto de muerte en especial, porque será precisamente ese instinto el que termine por echar tierra sobre nosotros.
Aunque no seamos creyentes, vivimos afectados por el ímpetu predicador de las religiones blancas que durante siglos condicionaron nuestra cultura. La mayoría de nosotros soñamos con alcanzar estados felices donde solamente reina el bien, cuando en realidad sigue hirviendo el mal en nuestra sangre. El gran mediador pacifista de nuestra civilización, Jesucristo, se desgañitó por inculcarnos el amor a los demás y el rechazo a la violencia, pero no pudo evitar que sus seguidores protagonizaran sangrientas agresiones a lo largo de la Historia. Mas he de reconocer que algo hizo, pues, de no ser por su ideología religiosa, probablemente no hubiera sido posible nuestro progreso en los últimos siglos. La paz que nos ha inducido a vivir el cristianismo, su influencia en nuestros valores éticos, ha sido fundamental para crear ese ambiente necesario donde creció nuestro progreso. Aunque haya sido una paz conseguida a través de la represión de la violencia, bienvenida sea. Probablemente otras religiones u otras vías espirituales, utilizando diferentes métodos, no lo hubieran hecho mejor.
Añadir que la represión de la violencia, a un nivel individual, en muchas ocasiones no alcanza cotas de extrema gravedad, pues los impulsos vitales violentos suelen encontrar salidas por los sitios más inesperados por mucho que se les intente encerrar. La Naturaleza es muy sabia. El pacifismo de aquellas personas que se consideran pacíficas, sorprendentemente, casi siempre esconde algún escape de agresividad contra quienes ellas consideran personas violentas.
