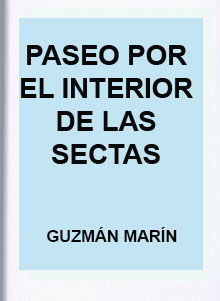 La pacifica democracia
La pacifica democracia
![]()
Ya hemos visto que tanto bajo influencias religiosas llenas de amor y de paz, o en regímenes sociales embriagados de pacifismo, el instinto de muerte, con su temible manifestación de la violencia, se manifiesta disimulado o justificado bajo los razonamientos más sorprendentes.
La llegada de la democracia a nuestra sociedad nos dio la esperanza de un cambio. Si en los sistemas democráticos somos los ciudadanos quienes, en teoría, tenemos el poder de elegir nuestros programas de gobierno; en teoría también podríamos prescindir de aquellas formas de gobernabilidad que en el pasado provocaron tanto derramamiento de sangre. Algo que estamos intentando cuando votamos en las urnas a formas de gobernar que creemos nos van a garantizar la paz. Pero, aunque cambiemos las formas de gobierno, el ser humano apenas cambia. El instinto de muerte no se encuentra en las formas de gobernar sino en los gobernantes y en los gobernados, es decir: en el ser humano. En cada ser humano. Un instinto tan oculto en nosotros, tan escondido en nuestras entrañas, que es necesario una dosis de sinceridad extraordinaria para reconocerlo. Modificar las circunstancias sociales no modifica el instinto, únicamente lo justificamos o lo disimulamos de otra manera, o sencillamente lo reprimimos.
Los grandes cambios sociales muy a menudo no son capaces de erradicar de la sociedad ni al sectarismo, el caldo de cultivo ideal para que los peores instintos campen a sus anchas justificados por ideales fanáticos. Desechar las creencias religiosas, del ámbito de gobernabilidad de las naciones, puede darnos la impresión de habernos librado de todos los males sectarios, de sus guerras santas, o de sus fanatismos que justifican la violencia; pero nada más lejos de la realidad. Baste recordar aquellos esperanzadores cambios políticos de izquierdas, en países que derrocaron a sus dioses oficialmente, donde se presumía de haberse librado de inútiles cultos, y se presentaban a sus nuevos gobernantes como liberadores de viejas y perniciosas costumbres; cuando en realidad, gran parte del pueblo, cambió sus hábitos devocionales por otros semejantes, cuasi religiosos, ya no dirigidos hacia los dioses inmateriales, sino enfocados en los nuevos flamantes gobernantes de izquierdas. De tal forma que los dioses tradicionales fueron sustituidos por los dioses del marxismo, y el fanatismo del pueblo pasó de los dioses a los gobernantes, y la violencia encontró salida en las ―casi santas― cruzadas de los ejércitos rojos.
El sectarismo, es un costumbrismo tan ancestral que resulta ridículo pensar que lo hemos erradicado totalmente de nuestra vida social con unas cuantas décadas de democracia. Ya hemos sugerido que nuestra civilización actúa como una secta dominante. Los gobiernos occidentales, a pesar de ser aconfesionales, tienen muchas pautas de comportamiento heredadas de los viejos regímenes religiosos. Los partidos políticos tienen a sus propios maestros espirituales ya muertos, visionarios de regímenes políticos presumiblemente mejores, a los que si no se adoran, sí que se veneran. Tienen incluso a sus santos mártires, a sus héroes que murieron por defender la patria o su causa ideológica. Hasta tienen a sus propios demonios contra quienes luchar, normalmente dirigentes de otros partidos. Y los escándalos de algunos de nuestros políticos son semejantes a los protagonizados por algunos de los gurús de desafortunadas sectas.
No proclamamos los occidentales que las leyes de nuestra democracia sean las leyes de dios, pero las anunciamos de forma parecida, las elevamos a los altares de la infalibilidad, como si fueran leyes divinas. Y a todo aquel que no cree en ellas, y actúa en consecuencia, no lo consideramos un hereje, pero sí un peligroso delincuente. No tenemos santos en la política, pero tenemos héroes, mártires por la patria en muchos casos, semejantes a los mártires por dios. No luchamos contra los infieles, pero sí castigamos a quienes no creen en nuestras casi divinas leyes y se las saltan a la torera. Nos creemos que la democracia es la sacrosanta religión absoluta, y todo disidente, en especial aquel que hace uso de la violencia, lo consideramos un peligrosísimo delincuente terrorista, sinónimo de demonio infernal. Y aunque no lo quemamos en la hoguera como hace siglos, lo encerramos de por vida, pensando que así somos más civilizados.
Tal y como sucede en las sectas, donde sus elevados valores morales son muy a menudo suplantados por fuerzas de nuestro lado oscuro, los más altos valores democráticos de nuestra sociedad no son en realidad los que nos gobiernan al cien por cien, por mucho que presumamos de ello. Si afinamos la atención, encontraremos en nuestra sociedad abundantes escándalos semejantes a aquellos que tanto nos escandalizan de las sectas. Fraudes de todo tipo, dirigentes corruptos, racismo, y, como no, la vieja ley de la selva. Porque ¿quién gobierna nuestra sociedad?, ¿nuestros más altos valores o el salvaje capitalismo, donde impera la ley del más fuerte? ¿Es la buena voluntad de nuestros políticos quien rige nuestra sociedad o es el poderoso caballero don dinero cabalgando sobre la bestia del materialismo?
No nos diferenciamos mucho de las sectas que tan a menudo gustamos de criticar. El oscuro instinto de muerte se nos cuela en nuestro modernismo como siempre lo ha hecho. Quizás el ejemplo más horrible lo tengamos en las masacres que protagonizamos todos los fines de semana en las carreteras. Miles de muertos anuales y cientos de inválidos de por vida, sin que nuestra flamante civilización pueda hacer nada por evitarlo. ¿No estaremos siendo tan complacientes con la muerte como aquellos antiguos que entregaban sus vidas a sus dioses en sus sacrificios humanos? ¿No estamos entregando cada fin de semana un horrible tributo en vidas a nuestro moderno y flamante dios del consumismo? ¿Porqué todavía nadie se atreve a calificar al automóvil de maquina asesina? ¿No será porque tras la industria automovilística se encuentra nuestro venerado y poderoso caballero don dinero? ¿Cuantas familias comen de la fabricación de coches, y cuantos medios de comunicación reciben un alto porcentaje de su publicidad? Al final, como siempre, es la ley de la selva, la ley del más fuerte la que se impone al sentido común. No sé como vamos a gobernar nuestra sociedad ante la presión de las grandes multinacionales, cada vez más poderosas. Inevitablemente nuestras conciencias son influenciadas por sus intereses, pues ellos compran a los medios de comunicación con su publicidad hasta el punto de hacernos ver y desear una maravilla tecnológica deslumbrante con cuatro ruedas, convertida en símbolo de prosperidad, de la que han borrado todo el rastro de sangre que contiene en potencia.
Sé que al decir todo esto me estoy jugando el tipo mucho más que cuando estoy criticando a las sectas. La ferocidad de las sectas es la de un corderito comparada con la ferocidad de nuestro capitalismo. Las sectas están mucho más acostumbradas a ser criticadas que nuestro sistema, a pesar de que presumimos de libertad de expresión. Pero, si no hablamos así, nunca vamos a reconocer las fuerzas que subyacen en nuestro lado oscuro y emergen disimuladas y consentidas en nuestra realidad. Siguiendo la línea de este libro, prefiero correr graves riesgos antes que continuar complacido en el engaño y en la mentira.
Es pasmosa la complacencia con que se aceptan las manifestaciones del instinto de muerte en nuestra sociedad sin llegar a reconocerlo. Para la mayoría de las personas no existe tal instinto en el hombre. Se cree que los niños vienen al mundo como seres angelicales, sin maldad alguna. Y, cuando un niño actúa con maldad, se le echa la culpa a los adultos que lo acompañan, insinuando que de alguna forma se la han contagiado. No se tiene conciencia de que un niño es una cría de la mayor bestia de la Tierra, del mayor depredador de nuestro planeta, del hombre. Hemos elegido ver en los niños el lado angelical en vez del lado demoníaco porque en la infancia predomina más el lado inocente y candoroso, porque además es el aspecto que más nos induce a mirar el instinto maternal o paternal, y porque ver los dos aspectos simultáneamente es casi imposible para nuestra mente. Podemos ver uno u otro en las personas, pero ver el mal y el bien simultáneamente en un ser es muy difícil para nuestro entendimiento, nuestra razón se revela ante esa visión. A un niño, como a un adulto, lo podemos ver bueno en ciertos momentos y malo en otros, pero ver en él las dos facetas a la vez es muy difícil. No tenemos explicación lógica alguna que nos ayude a comprender esta trágica dualidad que vive el ser humano. (En los capítulos finales intentaremos dar con un supuesto sobre nuestra realidad que nos ayude a entender las grandes contradicciones de nuestra naturaleza).
Los derechos del niño que se proclaman en nuestra civilización obvian el lado maligno de nuestros “inocentes angelitos”. Nos muestran a los niños como seres indefensos que han de ser tratados con sumo respeto, cuidado y amor. Nuestras leyes prohíben el uso del látigo, tan utilizado antiguamente contra nuestras criaturas. Todo un buen propósito de nuestra pacífica democracia. Pero, si estamos diciendo que un niño es una fiera en potencia, ¿qué probabilidades tiene un domador de cumplir con su misión de domesticar a la fiera, o de salir ileso, si le quitamos el látigo? ¿Quién es capaz de criar a un tigre como un manso gatito? La creencia de que la educación puede cambiar la esencia del ser humano nos va a llevar de sorpresa en sorpresa. Criar a las fieras humanas como a mansos gatitos nos está exponiendo a recibir una buena remesa de zarpazos. Nuestros candorosos angelitos, haciendo uso de la gran libertad que les hemos concedido, sin apenas represión de su violencia, liberan su maldad sorprendiendo a padres y a educadores, principales víctimas de un sistema de educación que los deja indefensos. El resurgir de la violencia juvenil es la consecuencia del cambio en la educación.
De todas formas, no hay problema, nuestro sistema tiene soluciones para todo, o para casi todo. Nuestro flamante sistema policial pacifista de guante blanco puede solucionar cualquier tipo de brote de violencia, aunque para ello sea necesario poner un policía en cada aula y en cada casa.
Y ahora cabe preguntarse si hemos avanzando algo, si es mejor el autoritarismo antiguo o que un chaval acabe en la cárcel por no haberle domesticado la bestia que lleva dentro. ¿Es más civilizado meter en la cárcel a un niño o utilizar sistemas educativos autoritarios?
No estoy abogando por volver al pasado, estoy intentando que veamos nuestra situación actual, el resultado de un experimento social en el que hemos invertido mucho esfuerzo. Nuestro nuevo sistema “pacifista” del control de la violencia es tan ineficaz y tan represivo ―en mi opinión― que el de hace un siglo. Si no vemos sus defectos, mal podremos intentar corregirlos.
Hace falta una visión general de la violencia. Las típicas soluciones pasan siempre por buscar culpables y castigarlos. Una comprensión global de la violencia en la sociedad es la única forma de empezar a realizar cambios importantes. Casi todos estaremos de acuerdo en que construir cárceles y más cárceles no es la solución.
Reconozco que no es fácil tener una visión global de la violencia. Y no es fácil porque esa visión no admite el contraataque. Me explico: La violencia, en todo ser vivo empuja para manifestarse, y en el caso del ser humano necesita en la mayoría de los casos una justificación. Y la mejor justificación para agredir es hacerlo en defensa propia. Un ataque justifica la venganza: el contraataque. Sufrimos accidentes muy a menudo, pero nuestra visión de ellos no nos hace sentirnos agredidos, por lo cual las muertes por accidentes se asumen con cierta tranquilidad comparado con los homicidios. Si embargo, un asesinato, causa un gran revuelo social, una gran afluencia de energía violenta alimentada por la rabia de la comunidad, por el contraataque que exige venganza a través de nuestra flamante justicia. Una visión de la violencia global no vería un asesinato como un crimen cometido por un homicida, lo veríamos como un accidente. Pero esta visión no nos permitiría sacar rabia a raudales, por eso elegimos indignarnos, ver culpables, porque es de las pocas válvulas de escape de la violencia que nuestro sistema de valores nos permite.
Si conseguimos ver la violencia que alberga nuestra pacífica democracia, podremos comprender mejor la que pueden vivir otros sistemas de gobiernos o de agrupaciones, incluidas las sectas; podremos sentirnos todos en el mismo barco, donde no existen culpables sino victimas de la vida, tan llena de violencia y de muerte.
