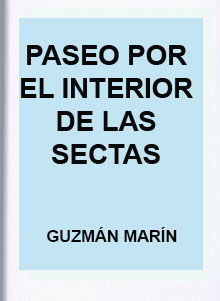 La música y la danza
La música y la danza

La experiencia de lo sagrado estimula multitud de sensaciones positivas y de aportaciones creativas. Mientras no se entra en contacto con nuestro lado oscuro, con la maldad de los infiernos, la alegría y el amor que se pueden llegar a experimentar son desbordantes. El místico puede vivir sumergido en una fiesta de devoción amorosa, de amor correspondido; una fiesta donde la música y la danza tienen un importante protagonismo. Un ascenso a los cielos suele permitir escuchar la música celestial y observar la danza de los ángeles. Es indudable que, aparte de los peligros que esconde toda experiencia extrasensorial, la vivencia de lo sagrado puede transportarnos a un tipo de realidad donde se pueden alcanzar cotas de felicidad insospechadas.
Uno de los ingredientes básicos de toda atmósfera sagrada es la armonía, y, como consecuencia de ella, la musicalidad. Por supuesto que existen diferentes grados o texturas de armonización, lo que induce diferentes estados felices de plenitud, de perfección, y, por lo tanto, diferentes grados de musicalidad en las diferentes atmósferas sagradas. Goces que han sido siempre privilegio de los grandes místicos, conseguidos a base de grandes esfuerzos, sacrificios y mortificaciones; estados de felicidad vetados para las personas normales. La alta sensibilidad mística permite escuchar la armonía celestial, la música de los cielos, los felices sonidos que vive toda alma elevada a las altas cotas de la espiritualidad.
Sin embargo, en la actualidad, los caminos espirituales más vanguardistas, se esfuerzan por traernos el cielo a la tierra a todos aquellos que nos somos capaces de volar tan alto; intentando hacernos sentir las grandes sensaciones celestiales, sin pedirnos ―aparte de nuestro dinero― grandes sacrificios ni martirios. Y para conseguir insuflar las delicias celestiales a los profanos, lo hacen trayéndonos el cielo a la tierra por partes, para que no tengamos dificultad en digerir las vivencias sagradas, algo que resulta mucho más fácil que intentar hacerlo por completo. Además, se presupone que si se vive alguna propiedad del cielo imaginado, como escuchar sublimes composiciones musicales, las otras facultades celestiales emergerán por simpatía. Se trata de intentar vivir con nuestros sentidos las sensaciones que deberíamos de vivir con los sentidos del alma. Una imitación que da algunos resultados; pero, como toda imitación, no es igual que lo auténtico.
El glorioso objetivo de conseguir lo sublime viviendo una imitación ―musical en nuestro caso― casi nunca se consigue. Los intentos se suelen quedar en ciertas elevaciones temporales del grado de felicidad. Las oscuras y pesadas facetas humanas, que se ignoran en el intento de dar el gran salto, impiden conseguir la permanencia en las alturas; aunque en momentos se consiga volar muy alto. Incluso el tirón hacia abajo puede ser tan fuerte que es muy fácil acabar estrellados en suelo, quedándonos peor que antes de empezar la aventura celestial, por intentar imitar un vuelo cuando todavía no se sabe volar. Es la típica frustración de todo aquel que intenta conseguir un atajo que no lleva a ninguna parte.
De todas formas, estos métodos oportunistas, aunque no concedan una permanencia feliz por mucho tiempo en los limbos celestiales, consiguen tentar en ocasiones a la persona, convenciéndola de que se puede aumentar la permanencia en esos estados felices sin grandes esfuerzos.
Escuchar las composiciones de música espiritual es uno de los más importantes de estos prometedores métodos. Presente en casi todos los rituales de la antigüedad, aquella música se vivía como una consecuencia de lo sagrado, en su esencia original. Sin embargo, hoy en día se nos intenta convencer de que la vivencia sagrada nos vendrá de escuchar composiciones espirituales. No se nos presenta la música espiritual como consecuencia de lo sagrado, mas bien se nos presenta lo sagrado como consecuencia de ella. Tanto es así que la música se ha convertido en una gran invitada de todos los modernos caminos de realización, su presencia en toda atmósfera sagrada ayuda a elevar el alma y llena de júbilo al creyente que incluso puede bailar gozoso al son de esas composiciones. El trato que en muchas ocasiones se le da a la música es semejante al de una diosa, se le considera una gran mediadora entre el cielo y la tierra, una herramienta fabulosa para transportarnos a la felicidad mística; una panacea. Un sagrado recurso material: música espiritual, para oírla con los oídos del cuerpo, para todos aquellos que todavía no somos capaces de oír la música celestial, esa que se oye con los oídos del alma.
Y si bien es cierto que la mayoría de las composiciones de música espiritual fueron creadas para elevar el espíritu, también es cierto que han de darse otras condiciones para que cumpla su cometido. La música por sí misma apenas tiene el poder de elevarnos que se le atribuye. Lo que convierte a una música en espiritual es el ingrediente sagrado que ha de aportar el individuo o grupo de individuos que la escuchan, la música en sí apenas contiene dicho ingrediente, en un noventa por ciento lo tiene que aportar la actitud del oyente. Una obra de elevada espiritualidad, si es escuchada mientras se piensa en los problemas que hemos tenido en la jornada del trabajo, probablemente se convierta en algo que nos está molestando en vez de algo que nos transporta a un estado feliz. El fluir de lo sagrado habrá de estar unido a la música espiritual para hacernos vivir una experiencia inefable. Habitualmente se cree que no es así, y se pretende que la música nos aporte el mismo estado feliz que conseguimos cuando reunidos en hermandad, practicando rituales religiosos y respirando una densa atmósfera sagrada, nos vimos transportados al séptimo cielo escuchando esa gran obra musical. No existe tal música celestial, es nuestra vivencia interna la que la convierte en espiritual. Cualquier tipo de música puede llevarnos al cielo (no hay nada que nos impida bailar con los ángeles al ritmo del rock).
Cierto es que existen ciertos grados o calidades de músicas espirituales. La música clásica tiene una gran espiritualidad, así como las composiciones religiosas tanto orientales como occidentales. Se asegura por los pasillos sectarios que las obras más sublimes de la música son copias de la música que suena en los cielos, pues los grandes compositores no hicieron otra cosa que dignarse a escribir aquello que oían en su interior con sus oídos del alma. Con argumentos semejantes ¿quién se atreve a dudar que la música es un poderoso elixir celestial?
Los instrumentos también parecen imprimir, unos más que otros, espiritualidad a las composiciones. Sutiles flautas llenan de música muchas de las atmósferas sagradas orientales, las trompetas celestiales parecen ser el instrumento favorito para mostrar la gloria de los cielos de muchas realidades virtuales espirituales, y los tambores del chamanismo, aunque nos parezcan menos sutiles, también nos hacen vivir en sus rituales profundas fuerzas de nuestro espíritu. Y lo más novedoso, tanto en instrumentos como en composiciones, lo tenemos en la música de la nueva era. Intentos de aproximarnos a las exquisiteces melódicas del alma. Modernas creaciones emergidas de atmósferas sagradas contemporáneas en unos casos, y en otros, sin casarse con creencia alguna, se anuncian como creaciones que nos pueden hacer sentir lo más exquisito de nuestra propia alma. Sin embargo, insisto en que la música espiritual, por sí misma, sin que el oyente respire un mínimo de atmósfera sagrada, no puede cumplir el principal cometido para el que fue creada.
Para hacernos una idea de lo que quiero decir, vamos a recordar esas canciones que sonaron en los momentos más maravillosos de nuestra vida, instantes sagrados inmersos en nuestra propia divinidad, como por ejemplo: cuando estábamos bailando con esa persona con la que vivimos un gran amor. Cada vez que escuchemos esa canción podemos sentirnos contagiados de aquello que nos evoca. Pero hemos de tener esa predisposición de desear volver a recordar; y a otra persona puede no decirle absolutamente nada dicha melodía. En este ejemplo sucede algo muy similar a lo que ocurre con la música espiritual, no es la composición en sí la que nos transporta a ese cielo, es la unión de nuestra actitud espiritual con la composición lo que produce la alquimia mágica; no es el sonido, sino nuestra aportación de lo sagrado unida a él lo que nos hace tan felices.
Y de la misma forma que se vende música romántica, sin que ello nos garantice ser transportados a nuestros momentos más felices, no esperemos que comprándonos todas las composiciones de música espiritual, que se anuncian como tal, vamos conseguir elevados estados de conciencia sin aportar nosotros el ingrediente básico que la convierte en espiritual. No nos dejemos engañar. Si deseamos disfrutar de la música espiritual, adelante; pero no la convirtamos en una panacea. Ella, sin nuestra aportación de lo sagrado, no es más que un vulgar ruido en ocasiones.
Recordemos el cantar de los mantras, sonidos que nos prometen llevarnos al cielo, utilizados como puente con la divinidad por innumerables vías de realización espiritual; y no son otra cosa que machaconas canciones repetidas hasta la saciedad, repeticiones reiterativas de frases, de palabras o de sílabas, entonadas rítmicamente durante horas y horas, durante días y días; durante toda la vida para quienes creen en ellos como puente indispensable entre el cielo y la tierra. Y para el no creyente en la magia de esos sonidos, no son otra cosa que molestos ruidos insoportables.
A la hora de escuchar en el domicilio de una familia uno u otro tipo de música, se produce un típico conflicto generacional cuando los miembros más jóvenes ponen sus equipos musicales a un poco más alto de lo que los mayores aseguran soportar. Molestias que no siempre son debidas a la potencia sonora, sino más bien al gusto de cada uno, pues cuando los mayores ponen la música, que a ellos les gusta, la suben de volumen tanto o más que sus hijos.
Las composiciones que para una generación son sagradas, evocadoras de momentos sublimes, para otra son ruidos sin sentido. Los éxitos superventas que sonaron en las épocas más gloriosas de nuestra vida son diferentes a los superventas que suenan hoy en día en los momentos más gloriosos de la eufórica juventud de nuestros chavales. Esta incompatibilidad de gustos es la principal consecuencia de los conflictos hogareños a la hora de escuchar la familia una música u otra. Los insultos como: la música del demonio de nuestros hijos; o lo que los jóvenes llaman: la música de los carrozas, no son nada más que ataques defensivos de unos sonidos que son ya una íntima parte de nuestra vida; actitudes que provocan un distanciamiento generacional nada recomendable para la convivencia.
En algunos círculos esotéricos se afirma que existen sonidos demoníacos. Las composiciones de heavy metal cargadas de rabia, de cólera, de enloquecimiento y de drogas, envueltas en atmósferas siniestras, son calificadas por los puros del alma como creaciones del demonio. Y quienes asisten a esos conciertos punk o de rock duro son siervos de Satanás. Los miembros de estos grupos musicales son considerados gurús del mal, y sus seguidores fanáticos miembros de sectas demoníacas.
En mi opinión, estas opiniones no son sino consecuencia del puritanismo espiritual pacifista que invade muchos de los caminos espirituales y a nuestra civilización en general. No vamos a negar que la música con un alto grado de violencia parezca estar alejada del ingrediente básico de la paz de una atmósfera sagrada de calidad; pero me atrevería a afirmar que no existe en este mundo atmósfera sagrada perfecta, todas cojean de una pata o de otra. No podemos criticar las imperfecciones de quienes eligen ciertas vivencias gozosas de dudosa perfección, cuando todavía no hemos sido capaces de encontrar la vivencia gozosa perfecta. En capítulos posteriores hablaremos del lado oscuro humano, de ese que no quieren ver, ni oír, ni hablar de él los puritanos del alma porque hace muchos siglos que lo arrojaron a los infiernos. Nuestros jóvenes amantes de la música violenta no hacen sino vivir más sinceramente la realidad humana que los culturetas del espíritu no hacen sino ocultar. Si bien es cierto que en esos conciertos hay violencia, imperfección humana según los conceptos perfeccionistas del espíritu, también es cierto que hay alegría, amor y fuerza de juventud, e incluso éxtasis.
El distanciamiento entre generaciones viene reforzado porque mientras algunos adultos consideran a los jóvenes como seguidores del demonio, muchos jóvenes nos consideran a nosotros como falsos puritanos, hipócritas de la existencia, defensores del bien a ultranza mientras vivimos con el mal en las entrañas. ¿Existe alguna diferencia entre los violentos conciertos del heavy metal y los candorosos coros celestiales del medievo, que tanto nos gustan escuchar hoy en día a muchos de nosotros, cuándo estos servían para arengar a las tropas antes de iniciar las santas cruzadas? ¿No son más espirituales esos conciertos de rock duro que esos dulces cánticos de ángeles que llenan el alma de quienes después se dedican a clavar puñales por la espalda?
En fin, el drama de las grandes contradicciones humanas tiene infinidad de matices. Dejemos la sinceridad transcendental para otros capítulos más profundos. Olvidemos la sincera violencia de muchos de nuestros jóvenes, y volvamos a regodearnos escuchando creaciones de gran belleza, sublimes cánticos celestiales, melodiosas oraciones, invocaciones musicales, plegarias, alabanzas y agradecimientos, glorias y aleluyas dirigidos a los cielos o a los dioses que se adoren.
Creaciones musicales de una exquisita belleza son utilizadas por muchas vías religiosas para estimular y evocar en sus seguidores las grandes maravillas de la espiritualidad. Algunas vías consideran a la música como ingrediente indispensable para evolucionar espiritualmente, y trabajan principalmente, o exclusivamente, con la música en sus ejercicios espirituales. Llegué a conocer a un importante gurú indio, mujer en este caso, que no daba otra instrucción a sus devotos para alcanzar el cielo que la de estar cantando y bailando, y puedo garantizar que aquellas canciones, bailadas en comunidad, provocaban auténticos éxtasis de felicidad. Si a una atmósfera sagrada de calidad le añadimos una buena música y la danza, viviremos un baile celestial envidia de los ángeles. (Exagerando un poco).
Llegué a conocer otra vía espiritual ―de moderna creación― que después de hacer un estudio muy serio de la evolución histórica de la música, y un minucioso análisis de las composiciones musicales ―en especial de la música clásica―, propone como método de evolución espiritual el imbuirse en las grandes obras a base de escucharlas reiteradamente y profundamente, de vivirlas y de sentirlas incluso físicamente, realizando movimientos acordes con las sinfonías, como si de una danza celestial se tratara.
La música como manifestación física de la armonía celestial, y la danza como el resultado espontáneo de tal vivencia. Bailando con los dioses. Danzas prehistóricas recordadas en la macumba, en el vudú y por los tambores de los chamanes. Inmortales mediadores, como Krisna, que descienden de los cielos para bailar con sus devotas. Derviches danzantes como peonzas embriagados por las gracias de su dios. Bailes sagrados que emborrachan de elixires a quienes los disfrutan. Danzantes esotéricos que desnudan su alma poco a poco, en un fascinante strip-tease espiritual, con la sola intención de seducir a su dios amado y conseguir una noche de amor con él. Devociones arrebatadoras, casi físicas, vividas al son de la música y de la danza.
No voy a ocultar que me encanta escuchar esas composiciones que me acompañaron en los momentos celestiales más importantes de mi vida. En unos casos en compañía de la mujer amada de un tiempo pasado, y, en otros casos, cantos devocionales vividos en hermandad, respirando exquisitas atmósferas sagradas, cantos gloriosos de amor espiritual, inefables, exquisitos, coros de devotos cantando al gran amor místico de su vida, música llena de gloria, impregnada de los elixires sagrados que traen mis recuerdos. Corales que me complazco en escuchar.
Mas siempre he de realizar ese esfuerzo, o tener esa predisposición, para evocar la felicidad que viví cuando sonaron esas creaciones musicales. Y soy consciente de que al vecino le puede estar molestando los ruidos de las glorias que yo estoy viviendo. Y al decir esto vuelvo a insistir en que no es en la música donde están las glorias musicales que nosotros vivimos. Nuestras vivencias espirituales están en nosotros mismos, la gloria de las composiciones musicales radica en la gloria de nuestra propia divinidad.
Es típico en toda secta que, a la salida de sus programas públicos, haya unas mesas o un chiringuito donde venden, junto con sus estampitas, grabaciones musicales de las composiciones que ellos usan en sus rituales. Y es habitual que el visitante se sienta tentado a comprar esa música que le elevó el alma en alguna de las sesiones públicas de la secta. Muy a menudo nos la venderán como una auténtica música celestial. Entonces conviene recordar que nos podrán vender una música, pero que lo celestial no nos lo pueden vender, eso es algo que tendremos que poner nosotros.
