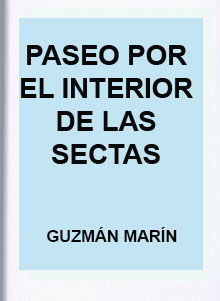 El yoga
El yoga

Cuando tenía veintiún años, mientras cumplía el servicio militar, me abordó una enfermedad infecciosa que de poco acaba conmigo. Los estafilococos invadieron mi débil organismo reduciéndolo a huesos, piel y pus. Había temporadas que mi cuerpo albergaba hasta diez diviesos, que como pequeños volcanes en incesante erupción purulenta, me causaban fuertes dolores y la imposibilidad de descansar, pues no había forma de dormir sin estar apoyado sobre alguno de ellos. Las fuertes dosis de antibióticos que me suministraban conseguían frenar temporalmente el avance de las bacterias infecciosas; pero, en cuanto pasaban sus efectos, volvía la enfermedad con más fuerza. Mi poca vitalidad estaba siendo reducida a nada por la fuerte medicación. Me encontraba en un círculo vicioso que en espirales me estaba llevando lentamente al otro mundo. Los médicos me pasaban de uno a otro sin saber que hacer conmigo. No había forma de detener el avance de la enfermedad.
No obstante, en el nivel espiritual, recuerdo aquella época como una de las más felices de mi vida. Mis sentimientos místicos se movían al estilo más puro y duro cristiano. Sentía un fuerte amor por Jesucristo. Vivía el dolor como una fuerte expiación que me acercaba a dios, y la proximidad de la muerte me llenaba de gozo, pues por fin iba a conocer al ser amado. Me identificaba totalmente con los santos mártires. Mi sufrimiento era un feliz padecer, el amor que sentía superaba el malestar de los dolores.
Fue en aquel tiempo cuando apareció el yoga en mi vida. Una mano amiga me dio un libro asegurándome que en él podía encontrar la curación. Una rápida lectura del texto ya me hizo intuir que aquella especie de medicina oriental podía acabar con mis males y, de paso, con mis goces místicos relacionados con el dolor y con la proximidad de la muerte. Recuerdo que tuve que esforzarme por decidir si aplicarme o no aquellas terapias curativas. Al final cambié la gozosa idea de la muerte por la también gozosa meta proselitista que todo místico siente cuando de promulgar por el mundo la existencia de su amado dios se trata. Me sedujo más la idea de seguir viviendo que llevarme a la tumba mis secretos ardores místicos.
Probablemente, si hubiera sabido que el yoga era mucho más que una medicina, si hubiera sospechado que su profundo cariz esotérico, espiritual, religioso, iba a hacerme perder la fuerte fe que en aquellos tiempos vivía, no habría tomado la decisión de seguir viviendo.
Aquel libro recomendaba diversos ejercicios para mejorar la salud, entre ellos las clásicas posturas gimnásticas populares del yoga mostradas en numerosas fotografías de un yogui en pleno trabajo. Yo no tuve otro remedio que desecharlas, en esos momentos mi cuerpo no iba a soportar extrañas contorsiones por mucho que se anunciasen como milagrosas. Así que entre todas las terapias que aconsejaba acabé por elegir una que parecía sencilla de practicar, y también muy prometedora. Se trataba del famoso pranayama yogui, unos ejercicios respiratorios que se me antojaron esenciales..., para seguir respirando.
Después de estudiar todo lo concerniente a los ejercicios, me di cuenta de que aquello no iba a ser tan fácil como pensaba, pues se trataba nada más y nada menos que de ensanchar mi caja torácica reducida a la mínima expresión a causa del raquitismo que me produjo la tuberculosis que padecí en la infancia. Recuerdo que en aquella primavera, tumbado en los asientos de los jardines del hospital militar, en un par de semanas, no sin ciertas dificultades, desentumecí mis costillas e hice bajar el diafragma consiguiendo ensanchar los pulmones.
Al cabo de unas semanas experimenté una revitalización asombrosa. Una de las perrerías que los médicos me hacían ―ya no sabían que hacer conmigo― consistía en sacarme a menudo sangre de las venas de los brazos para después inyectármela en los glúteos. Con ello intentaban hacerme reaccionar el organismo. Pues bien, yo siempre observaba que la jeringuilla se llenaba de sangre bastante ennegrecida, y, después de una semana de practicar aquellos ejercicios respiratorios yoguis, empecé a observar cómo la sangre de mis venas se enrojecía gracias al aumento de oxigenación que le estaba proporcionando. Ésa era una pequeña indicación visual de lo que estaba ocurriendo en mi organismo a un nivel general. Aquel enriquecimiento de oxígeno en la sangre me dio la fuerza suficiente para vencer a la enfermedad que me estaba matando.
De esta forma tan triunfal entró el yoga en mi vida. Me convertí en un ferviente estudioso y experimentador de esta especie de ciencia esotérica, que a su vez me introdujo en el estudio del orientalismo. Dos o tres años más tarde, continuando guiándome por libros ―tal y como he contado en el capítulo anterior― casi me rompo los nervios en uno de los experimentos yoguis que estaba realizando. Mi éxito inicial me llevó a confiarme excesivamente y a querer avanzar demasiado deprisa.
En esoterismo es típico que un éxito inicial acabe seguido de grandes fracasos provocados por un exceso de confianza. Por ello continuamos en nuestro principal propósito de advertir de los peligros que nos podamos encontrar, incluso en el ponderado yoga.
Esta especie de ciencia milenaria oriental no penetró en Occidente de forma muy diferente a como irrumpió en mi vida. Se nos coló por la puerta grande, hace tres o cuatro décadas, disfrazado de esa llamativa y extraña gimnasia contorsionista que lo caracteriza. Fueron unos pocos gurús los pioneros que nos trajeron el yoga de la India. Las religiones oficiales, celosas guardianas de su territorio conquistado, apenas arremetieron contra lo que se anunciaba como una gimnasia más; así el yoga pudo campar a sus anchas por todos los países desarrollados. Después, cuando se dieron cuenta de que no sólo era una gimnasia, sino que era mucho más, ya fue demasiado tarde para expulsarla de Occidente. Debido a sus éxitos ya se había ganado una buena reputación que se mantiene hasta hoy en día; hacer yoga incluso da un prestigio social modernista.
Se llegó a otorgarle el calificativo de ciencia por sus complejas explicaciones y teorías basadas en la personal electrónica corporal que nos descubría. El yoga fue quien primero nos descubrió la existencia de los chacras y de la compleja red que forman. Esta manera esquemática de explicar la actividad humana encajó en nuestra cultura cientificista; por primera vez era esquematizado el comportamiento humano en su soporte bioenergético de cariz eléctrico.
La extraña gimnasia que nos vendieron en los primeros años como yoga, en realidad se trata del Hatha yoga, una pequeña modalidad de esta extensa vía espiritual. El yoga integral abarca todas las dimensiones humanas y divinas, y se subdivide en ramas especializadas cada una en las diferentes dimensiones del ser humano.
El Hatha yoga nos tuvo a muchos de nosotros ejerciendo de contorsionistas, exprimiéndonos los hígados hasta sacarle jugo. Yo lo practiqué cuando mi cuerpo recuperó su vitalidad. Si conseguías no dislocarte los huesos, los supuestos beneficios eran evidentes; las difíciles posturas mantenidas en quietud meditativa desperezan al organismo más holgazán y lo revitalizan. Para muestra de su efectividad ver la gran cantidad de academias donde todavía continúa enseñándose este yoga. Es recomendable dirigirse a ellas para practicarlo; yo no pude hacerlo, en aquellos tiempos de los inicios no había academias y todo lo teníamos que hacer siguiendo las instrucciones de libros, con los consiguientes peligros que ello conlleva.
Más tarde nos llegó el Raja yoga, es el yoga de la mente, de la concentración y de la meditación. Sentados en la famosa postura del loto, medio mundo de los aficionados a la búsqueda espiritual, nos pasamos las horas esperando que se nos encendiera la bombilla que llevamos dentro, consiguiendo algunos tenues destellos, haciendo con la mente unos ejercicios tan difíciles como los que hacíamos con el cuerpo (necesitando después de terminar la meditación un tiempo añadido para desentumecer nuestras piernas y también nuestro cerebro). Dicen que el Raja yoga es el rey de los yoga. ¿Será porque la mente es la reina de nuestras desdichas?.
La imagen de una persona sentada en la postura del loto en meditación ya es parte de nuestra cultura. Y muchos de aquellos que pasamos parte de nuestra vida en ella nos acostumbramos sentarnos así y seguimos haciéndolo. Este libro lo estoy escribiendo en la postura del loto, las muchas horas pasadas delante del ordenador se me hubieran hecho más incomodas sentado de otra manera. Probablemente sea una adicción; he cambiado las horas de meditación en el loto por horas de escribir. Dicen que es una postura que tranquiliza los nervios y centra la mente, yo así lo siento, si no no la utilizaría; también es cierto que cuando llevo más de una hora las piernas se me siguen entumeciendo.
Dentro del paquete de diferentes yogas que fueron penetrando en Occidente nos llegó el Tantra, y con él también llegó el escándalo. La utilización del sexo en su programa de realización espiritual escandalizó a las personas más religiosas y puritanas. Las pornográficas imágenes que adornan los templos tántricos de la India no podían ni por lo más remoto sustituir a las de nuestros castos santos. Sus dioses en cópula yogui, adorados por los devotos hindúes, ruborizaban e indignaban a nuestros castos creyentes. Era una opción intolerable, un camino espiritual sacrílego; pero, como dije anteriormente, el yoga ya se había asentado en Occidente, y ni sus doctrinas que resultaban más repulsivas a nuestras tradiciones morales consiguieron desterrarlo. Incluso la liberación sexual que se produjo en Occidente propició que gran cantidad de buscadores optaran por el Tantra yoga como camino de búsqueda. Además, ese yoga aumentaba su atractivo porque enseñaba de paso un método anticonceptivo: la poderosa concentración del yogui puede controlar ―en teoría― la eyaculación; lástima que esto solamente debe de funcionar con yoguis muy profesionales, pues son muchos los hijos del Tantra que se pasean por nuestras calles. Volveremos a hablar de él en los capítulos referentes al sexo.
Existen otros tipos de yoga menos famosos que últimamente están alcanzando cierta popularidad. Como el yoga de la energía, que enseña a manejar nuestras fuerzas internas. El yoga del comportamiento, de la acción, de la moral, de la doctrina. El yoga de la devoción, del amor a dios, que nos enseña a relacionarnos con él. Y el yoga del conocimiento intelectual, que es el que estamos practicando, yo al escribir este libro y ustedes al leerlo. (Espero que no se sorprendan por enterarse ahora de que llevan horas de lectura haciendo yoga).
Resumiendo: nos encontramos ante una de las vías espirituales más completas de todas las que existen. Bien podríamos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el yoga es la vía espiritual alternativa a las religiones oficiales más utilizada por los aficionados a la búsqueda trascendental. Cierto es que últimamente le están saliendo importantes competidores e imitadores, pero, por ser tan diversos, ninguno alcanza por sí sólo la popularidad conseguida por el yoga. Su capacidad de agrupar a vías tan diferentes, practicadas en las diversas modalidades de yoga, le permite mantenerse a la cabeza del resto de caminos de realización. Pero esto puede resultar también un inconveniente para la persona interesada, pues puede ir buscando una cosa y encontrar otra. Por ello, cuando uno está dispuesto a aprender yoga, lo mejor es informarse antes del tipo de yoga que le van a enseñar, esto le evitará el llevarse más de una sorpresa.
Y a la hora de decidirse por una escuela de yoga, yo me inclinaría por las que son sucursales de escuelas Indias con años de prestigio ―con gurú incluido―, antes de inclinarnos por las formadas por occidentales que van por libre. (Siempre teniendo en cuenta que, debido a la gran variedad de yogas, cada gurú enseña un yoga diferente). Las escuelas hindúes ubicadas en Occidente transmiten una enseñanza genuina, probablemente impartida por instructores occidentales que habrán sido iniciados en los ashram hindúes, donde habitará el maestro del yoga que se practique, coordinador de las enseñanzas de toda su red de centros; gurú que probablemente se ocultará a los alumnos primerizos para no asustarlos, dada la mala fama que tienen estos personajes, pero que resultará indispensable para los pocos alumnos aventajados que alcancen las fases avanzadas del conocimiento esotérico.
Deberíamos de acostumbrarnos a que los gurús no se comen a nadie, mas bien están para que nos los comamos nosotros. Tienen una mala fama exagerada. Gurú significa maestro espiritual, y los peligros que podemos correr con ellos no son diferentes de los que podemos correr con cualquier otro tipo de maestro de cualquier otra vía esotérica o religión.
