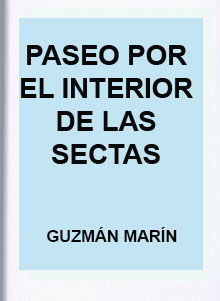 La evolución de los dioses
La evolución de los dioses

En la infancia de la Humanidad, cuando todavía no habíamos desarrollado el intelecto, el hombre antiguo vivía en un mundo lleno de grandes misterios, no conocía como nosotros conocemos el porqué de gran parte de lo que nos rodea. Probablemente, para él, desconocedor de toda ciencia, todo existía y funcionaba por arte de magia. Y, naturalmente, cuando hay magia, también tiene que existir un mago o unos magos que la realicen; y, si esos magos no se ven, entonces se intuyen, o se inventan; invisibles espíritus, poderosas entidades que mueven los hilos de las marionetas del teatro del mundo: dioses.
Si pudiéramos viajar en el tiempo, probablemente veríamos al hombre primitivo dar gracias a un árbol, al espíritu del árbol o al dios de los árboles, por el sencillo hecho de que las frutas, cuando maduraban, caían a sus pies. Naturalmente, la creencia en esta magia sólo duró hasta que Newton descubrió que las manzanas no caían de los árboles por ninguna gracia divina, sino que llegaban al suelo debido a la fuerza de la gravedad.
Hasta que las ciencias nos fueron dando esas explicaciones, que tranquilizan nuestras ansias de entender los misterios de la vida, los espíritus invisibles o los dioses fueron la única explicación que podía darse el hombre a las misteriosas fuerzas que movían los hilos de su vida y de todas las cosas de su entorno.
Y no estamos hablando de algo que sucedió hace muchos miles de años, esto mismo continúa sucediendo ahora: todos los misterios que todavía limitan nuestro saber son aprovechados por las mentes religiosas para implicar a los dioses en ellos. Hasta que reciben un jarro de agua fría, cuando las ciencias descubren que aquello no sucede por voluntad divina sino por una ley natural que actúa con una sorprendente precisión matemática. No es de extrañar que la mayoría de los científicos no sean personas religiosas, y que la mayoría de las personas religiosas sean poco aficionadas a las ciencias. Por esta razón, los dioses o espíritus, engendrados por el hombre antiguo, se mantienen vivos hasta nuestros días en aquellas sociedades de bajo nivel científico, países subdesarrollados frecuentemente. Hoy todavía podemos observar como en los rituales de los chamanes, en la macumba, y en el vudú, o en creencias semejantes, populares en dichos países, invocan a esos ancestrales espíritus y se relacionan con ellos.
Dioses que nacieron cuando los grupos sociales fueron tribus y el contorno más habitual con el que se relacionaba el hombre fue la Naturaleza, razón por la que sus cultos eran de carácter animista. Las deidades más comunes de esas gentes fueron los espíritus de la Naturaleza: la gran madre tierra, el dios sol, el poderoso dios del trueno, del rayo y del fuego, el espíritu de las aguas; y cada especie animal y cada planta tenían su espíritu que les daba vida y gobernaba su destino. Su representación física se resumía al fetiche o al tótem, y el encargado más directo de comunicarse con ellos era el brujo o el chamán.
Pero cuando los poblados se convirtieron en ciudades, el hombre dejó de relacionarse íntimamente con su entorno salvaje, y los espíritus de la naturaleza empezaron a pasar a un segundo plano, eclipsados por unos dioses más deslumbrantes, más sofisticados y más poderosos, afines con la nueva grandeza social, representantes de las nuevas circunstancias psicológicas que rodeaban la existencia de los hombres. Las grandes agrupaciones humanas engrandecieron a los dioses, su grandeza era la representación espiritual del poder y de la gloria de las nuevas civilizaciones que se extendieron por toda la antigüedad; sus monumentales templos y sus enormes ídolos así lo atestiguan.
En los escenarios celestiales emergieron dioses representantes de las nuevas aperturas espirituales: dioses de amor, de la guerra, del placer, de la sabiduría, del arte, del sufrimiento y de las pasiones, del bien y del mal. Así se perdía contacto con cada elemento de la Naturaleza pero se ganaba en amplitud en la invocación de gracias. Cuando el hambre apretaba, ya no era necesario invocar al espíritu del animal que se deseaba cazar para conseguir comida, ahora se invocaba a la entidad divina que gobernaba a toda caza para conseguir sus favores y llenar los estómagos. La mente humana se expandía espiritualmente; y, de paso, los chamanes y los brujos también se engrandecían, convirtiéndose en sacerdotes o sacerdotisas representantes de deidades mayores.
Con estos nuevos dioses, llamémosles psicológicos, entraron en escena otros de índole superior, todavía más espirituales, más poderosos y más divinos, que gobernaban sobre los demás dioses que ya se habían quedado pequeños. En Grecia, en Egipto, en Mesopotamia, en el imperio incaico, en la India, y por toda Asia, se alzaban templos y más templos de deidades supremas que tenían a su servicio a las demás deidades menores. Ya no era necesario invocar a cada una de las deidades que satisfacían cada una de nuestras necesidades, con solicitar las gracias de uno de esos grandes dioses se conseguía comida, casa, riquezas y bienestar. La mente humana continuaba “progresando”; y los sacerdotes también, pues su poder ya abarcaba todo, incluso el poder político.
En torno a esos poderosos dioses crecieron las sociedades y se formaron grandes pueblos. Las luchas por el poder dejaron de ser entre tribus, se convirtieron en guerras de gran magnitud, entre imperios, y los grandes dioses se pusieron a prueba. Cuando se perdía una batalla, el pueblo perdía la fe en el poder de sus dioses y en sus sacerdotes. Por lo que era esencial poseer los favores de los dioses más poderosos. Era esencial hacerlos crecer hasta que alcanzasen el tamaño supremo, hasta que se hicieran infinitamente grandes, totalitarios, omnipresentes y omniscientes, insuperables, insustituibles por otros dioses. Vamos, el no va más: infinitamente poderosos, invencibles, creadores de todas las cosas: del universo, de los cielos y de los infiernos, incluso creadores del hombre que los había inventado.
Mas toda invención suele llevar en alguna parte el sello de su creador, y a estos dioses, exceptuando su exagerado tamaño, los creó el hombre a imagen y semejanza suya: dioses creadores y destructores, dioses llenos de amor y de ira, dioses llenos de compasión y de castigos infernales; dioses llenos de las dramáticas contradicciones humanas.
La Humanidad lleva miles de años adorando a estos dioses. Su larga permanencia en el tiempo se explica debido a su doble función: no sólo sirven a sus seguidores para vivir lo sagrado y explicarse el sentido de la vida, también son temibles armas de guerra de terrible eficacia, armas psicológicas de aterradora efectividad en las contiendas bélicas.
El creyente en este tipo de dioses no considera al infiel enemigo como a un igual que adora a otro dios diferente al suyo, porque no puede existir otro dios que el suyo (así lo afirma toda religión monoteísta), por lo tanto, el enemigo es un infiel que ya está condenado, sin ningún dios que lo apoye, derrotado antes de ser vencido, objetivo de la ira infinita e infalible del dios propio. Esta anulación total de adversario, y la promesa del paraíso para el creyente que cae en el combate, convierte al soldado religioso en un vencedor eterno salga o no salga victorioso.
Cuando todavía los armamentos no eran tan sofisticados como lo son en la actualidad, esta terrible arma psicológica propició una sorprendente expansión de las sectas que la utilizaron, llegando a convertirse en religiones universales. Y cualquiera de ellas podría haber ostentado el gobierno de todo el planeta, de no ser porque esta poderosa arma fue utilizada por diversos contendientes simultáneamente, lo que produjo un equilibrio de fuerzas durante muchos siglos que evitó un gobierno totalitario universal. Recordemos los más de mil años de contienda entre moros y cristianos.
En nuestros tiempos, estas doctrinas todavía continúan en su fanatismo bélico como hace siglos, en especial en los países subdesarrollados. Porque en cuanto el desarrollo industrial alcanza a los países, y los cañones demuestran reiteradamente que son más potentes que los dioses omnipotentes, la fe religiosa comienza a decaer, los sacerdotes representantes de los dioses son apartados del gobierno de los pueblos y sustituidos por los representantes de los poderes económicos, políticos y militares, que aunque no gobiernen tan divinamente como ellos, no lo hacen del todo mal.
No vamos a afirmar que fue exclusivamente la ambición competitiva, o las luchas por el poder, lo que produjeron esta evolución en el concepto divino; podríamos sospechar que el crecimiento de la grandeza divina fue también consecuencia del propio crecimiento de la grandeza del ser humano. Todo parece indicar que son los cambios en los hombres los que causan la evolución en los dioses. Aunque los creyentes no estarán de acuerdo conmigo. Para ellos, sus dioses son eternamente estables; es el hombre el que cambia su visión de ellos. Algo con lo que no estamos de acuerdo, pues ya hemos vivido tantos cambios en los dioses que uno no puede sino sospechar que son producto de la mente humana, ya que sufren una evolución pareja a la nuestra. Pues no solamente el hombre cambia la grandeza de sus dioses según se va engrandeciendo su conciencia, es que también cambian otras características de las deidades según cambian las circunstancias de los hombres. Y, además, son habitualmente los cambios sociales los que preceden a los cambios en los dioses, lo que nos demuestra que es el hombre quien cambia los escenarios espirituales según le va en la vida. Para muestra, baste observar cómo continúan evolucionado los dioses en la actualidad.
Las décadas de paz que llevamos disfrutando las naciones del mundo moderno están empezando a provocar nuevos cambios en el concepto divino. Los dioses occidentales se están convirtiendo de la noche a la mañana en seres mucho más pacíficos. Incluso el tan venerado dios infinito occidental está cambiando en ese sentido, reduciendo sus habituales maldiciones infernales contra los infieles. Y en los movimientos espirituales más modernistas, la competencia entre sectas o vías religiosas no se centra en el tamaño de los dioses, ya no se lleva presumir de ser devoto del dios que tiene los atributos más grandes, pues las cualidades de infinitud que les aplicamos hace siglos nos impiden hacerlos crecer más; ahora el espíritu competitivo se centra en la calidad de esos atributos.
La evolución de los dioses se encuentra en un momento fascinante: Protegidos por nuestros ejércitos ya no necesitamos dioses que nos defiendan ni machaquen al enemigo, (las bombas atómicas lo hacen mucho mejor). Ahora se están creando en las cámaras ocultas de las sectas bocetos de dioses mucho más pacíficos que no incluyen en sus creaciones demonios, infiernos, ni penosos castigos. Son dioses sin ira, tan infinitos y totalitarios como los anteriores, pero sin el terrible aspecto de intransigentes justicieros; dioses todo amor y sumamente permisivos. Ya no es necesario un dios que sirva de arma arrojadiza sobre los infieles. Éste es un cambio que está comenzando a emerger.
Ya era hora de que se empezase a dudar de la incongruencia que supone concebir una entidad infinitamente amorosa y misericordiosa, y a la vez creadora de los mayores tormentos que el hombre pudo imaginar.
